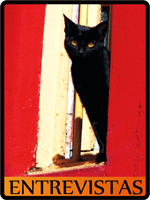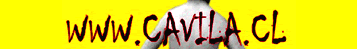“Levrero es un escritor que va en contra de las certezas”
LITERADURA
A partir de la experiencia del primer Coloquio de Literatura y Margen, organizado en 2013 por la Maestría en Estudios Literarios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, dedicado a Mario Levrero (1940-2004), la editora Carolina Bartalini configura “Escribir Levrero”, un volumen que reúne diversas intervenciones críticas sobre la vida y obra del gran escritor uruguayo.
Publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, el libro reúne ensayos de autores que participaron del encuentro organizado por Max Gurian y Daniel Link, entre los que figuran María José Bon Lemes, Mariana Casares, Juan Ignacio Fernández Hoppe, Alicia Hoppe, Matías Nuñez, Ramiro Sanchiz, Felipe Benegas Lynch, Luis Chitarroni, Ezequiel De Rosso, Manuel Eiras, Álvaro Fernández Bravo, Eduardo Abel Gimenez, Irene Lulo, María Cecilia Pardo, Federico Reggiani y Ricardo Romero, entre muchos otros.
Bartalini, licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, habló con Télam sobre el origen del libro. “Es el fruto de una experiencia de encuentro, lecturas, diálogos y debates sobre la obra de Levrero que sucedió en un momento en el que, si bien ya había comenzado el proceso de reedición de sus principales obras, todavía no se le reconocía, como hoy en día parece ya haberse establecido, el lugar predominante e ineludible en el mapa literario latinoamericano”.
- Télam: ¿Qué materiales presenta el libro?
- Bartalini: El libro incluye una cronología de las obras publicadas por Levrero, sus reediciones y traducciones a otras lenguas, trabajo que realicé a partir de otras bibliografías confeccionadas previamente, pero que organiza un recorrido global, podríamos decir, de la vasta y heterogénea obra del autor. Una obra que es compleja de clasificar justamente porque desafía los géneros tradicionales. Levrero no solo escribió “La novela luminosa” y la serie autobiográfica que sean tal vez sus libros más conocidos, sino que viene trabajando desde la década del 60 en diversas textualidades: el policial parapsicológico, la novela folletinesca, el manual de parapsicología, el realismo, el realismo-fantástico o el realismo enrarecido, textos poéticos o novelas fragmentarias como “Caza de conejos”, las historietas, las irrupciones que son textos fragmentarios y cotidianos o ensayísticos publicados semanalmente en la revista Postdata, e incluso los crucigramas y los textos con seudónimos de humor o reseñas literarias que publicaba en diversas revistas y diarios, y que no están aún recopiladas.
- T: ¿Cuáles son los elementos que más te interesan en la producción de Levrero?
- B: La producción de Levrero es heterogénea en cuanto a géneros tradicionales. Sin embargo, hay constantes que se observan en toda su literatura, incluso en otras producciones, como podrían llegar a ser las historietas. Esa alternancia entre lo diverso y lo constante es lo que más me llama la atención, el modo de construir un estilo absolutamente propio y personal -que se lee en todas sus obras- y que a la vez se manifiesta de modos absolutamente divergentes. Hay algo en la literatura de Levrero que más allá del “género” o el libro con el que te encuentres llama a la lectura, es como una invitación irrespetuosa y cálida a seguir leyéndolo y encontrar alguna respuesta a los múltiples interrogantes que despierta. Esa respuesta no está. No está en ninguno de sus textos leídos independientemente pero tampoco en su “obra” en un sentido más global. Este aspecto es fundamental: Levrero es un escritor que va en contra de las certezas. La idea de libertad en la literatura de Levrero, ejercitada y mentada, me parece valiosísima. Y el humor está en todos lados, en todos sus textos hay un sentido del humor corrosivo pero luminoso que despierta y genera mucho, ganas de leer, de escribir y de percibir el universo de un modo diferente al convencional.
- T: ¿Cuál crees que es el aporte más importante de su obra para la literatura hispanoamericana?
- B: Hay en la literatura de Levrero una reafirmación del sujeto que necesita de la conexión con el universo para ser. Es una literatura política, porque, como se expone en la novela “París”, o en “El lugar”, la búsqueda del reconocimiento del yo, de lo trascendente, no está en el afuera, sino todo lo contrario, ahí se diluye, se reprime, o se corrompe y para que el hombre sea, artista, escritor, niño, sujeto con conciencia de sí, debe necesariamente lidiar con una sociedad alienante, represiva, controladora, con un sistema que diseñará laberintos y nos hará creer que podemos elegir qué pasillo tomar, como si eso fuera un recorrido personal. La literatura de Levrero rompe con los esquemas de la literatura hispanoamericana del siglo XX en el sentido de que genera algo nuevo no solamente en sus temáticas sino también en el aspecto formal y genérico y al mismo tiempo, inevitablemente, desafía los criterios de clasificación de los que hablaba anteriormente: estos son gestos que tarde o temprano son reconocidos porque no es posible acercarse a la literatura del mismo modo después de haber leído a Levrero. El tiempo a lo mejor dará mayores precisiones al respecto.
- T: ¿Cómo se explica la falta de reconocimiento que tuvo Levrero en vida?
- B: Creo que tanto su literatura como él mismo debieron haber disfrutado un poco más del reconocimiento de sus contemporáneos a un nivel más masivo, porque reconocimiento hubo, de un pequeño círculo de lectores que pudieron hacerle llegar sus lecturas e impresiones, y también de otro a lo mejor más lejano que también lo leyeron y lo siguieron pero de cuya existencia Levrero no debe haberse enterado nunca. Yo creo que su literatura fue incomprendida, o mejor dicho, no comprendida. Creo que fue leído por otros que no entendieron qué era eso que tenían entre sus manos. Creo también que la publicación de sus textos “autobiográficos” hizo que fuera más cercano a una lectura común. Y cuando digo “común” no quiero ser peyorativa, sino simplemente expresar que un lector medio de la época de “El discurso vacío” puede haber sentido ese texto, a lo mejor, más cercano a sus vivencias, a su experiencia, o tal vez moverse por el morbo del curioso que quiere saber sobre “la vida”, una lectura voyerista. No lo sé. Creo sin embargo, que más temprano o tarde la gran literatura encuentra el lugar que le corresponde en el mapa literario. Es triste sí que su constructor, que su autor, no esté con nosotros para conversarlo y discutirlo. Creo que Levrero sabía muy bien el tamaño de su literatura y que esto le debe haber pesado mucho. La falta de reconocimiento hacia un artista que siente la necesidad vital de decir, expresar y hacer sentir a los demás a través de su arte es algo implacable.
- T: ¿Dónde localizás la influencia de su obra en la literatura latinoamericana?
- B: No sé si puedo hablar de influencia, a lo mejor, sí de puntos de contacto, de miradas o escrituras afines, contemporáneas en el sentido de Agamben -artistas que perciben la oscuridad en los tiempos que viven como luminosos, que ven los trazos de las redes más allá del tiempo que habitan-, en este sentido, asocio la literatura de Levrero con la de Mario Bellatin, que tiene una estética diferente pero en la que confluyen estas zonas de lo indefinido, lo rupturista, el hacer de la literatura una vida y hacer de la vida un proceso de búsqueda estética y artística; también a lo mejor hay algo de Levrero que me resuena en Felix Bruzzone, los recorridos desaforados de sus relatos, los finales inconclusos o apresurados que desafían la lógica del relato y lo inevitable del fin; Blas Rivadeneira, en su novela o relato en partes “Ibatín”, configura también de un modo personal la impronta “levreriana” del acontecer desaforado y el encuentro azaroso y sustancial de los personajes de su trama; Matías Nicolaci, escritor argentino también recupera parte de la estética de Levrero en esos recorridos tormentosos en “Errar”, su primera novela. Algo del humor de Levrero y su realismo enrarecido en realidades distópicas leí en “Bien de frontera” de Oliverio Coelho, en las novelas de Ricardo Strafacce, en los relatos de Mariana Casares, y en “Osos” de Diego Vecchio.
Por Juan Rapacioli
AGENCIA TÉLAM