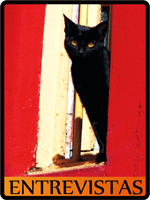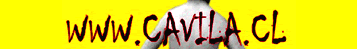La inquietante realidad de Ricardo Piglia
LITERADURA
La ciudad ausente, Ricardo Piglia. Seix Barral, Buenos Aires, 1997 (3ra.edición), 168 págs. Un amigo pintor, que actualmente vive en Buenos Aires, me dijo una tarde de café en la calle Corrientes que le fascinaba esa ciudad porque uno se podía sentir ausente. No entendí muy bien lo que me quería decir y le pedí algunas pistas. Me respondió: Lee a Ricardo Piglia, a lo mejor con él encuentras la respuesta. Y así fue como llegó a mis manos la novela La Ciudad Ausente de este narrador conocido por sus novelas policiales Respiración Artificial y Plata Quemada.
Ricardo Piglia (1940) es un apasionado y estudioso de la historia de su país, por ello siempre en sus libros está presente esa difusa línea que separa realidad y ficción. En La Ciudad Ausente esta preocupación sigue vigente, aunque ahora en clave de novela política y de ciencia ficción. Junior, el protagonista, es un periodista que realiza dos viajes: uno por los lugares clandestinos de Buenos Aires, y el otro por una realidad artificial creada por una máquina, llamada Elena.
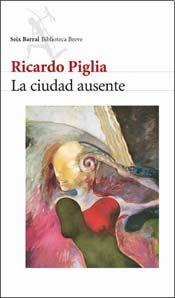 Por un lado, la novela es un paseo por la historia literaria argentina de los años 1920 y 1930. Hay referencias, por ejemplo, a la vida y obra de Roberto Arlt, Macedonio Fernández y Leopoldo Lugones y, por otro, nos introduce en el mundo del cyberpunk, del simulacro de la realidad, donde el uso y abuso de la información juegan un rol fundamental para entender la historia política de Argentina.
Por un lado, la novela es un paseo por la historia literaria argentina de los años 1920 y 1930. Hay referencias, por ejemplo, a la vida y obra de Roberto Arlt, Macedonio Fernández y Leopoldo Lugones y, por otro, nos introduce en el mundo del cyberpunk, del simulacro de la realidad, donde el uso y abuso de la información juegan un rol fundamental para entender la historia política de Argentina.
Buenos Aires aparece como una ciudad fragmentada y es una metáfora en la novela. Y este es el enigma del texto, no sabemos si lo que leemos es realidad o ficción, ya que si bien las referencias geográficas y literarias son verídicas, la ciudad efectivamente está ausente. El espacio geográfico es dominado por un Estado que quiere imponer una historia oficial, un mercado neoliberal, la herencia de la última dictadura militar y los desaparecidos. Pero está la otra realidad, la de un mundo poblado de imágenes, de falsificación de datos y el tráfico de información. Por ello, cobra sentido el último viaje de Junior, que es hacia afuera de la ciudad, a la isla, un lugar utópico, donde el lenguaje permite cuestionar las fronteras políticas, geográficas y lingüísticas.
REFUNDAR LA CIUDAD
La última sección de la novela es significativa por su nombre: la orilla, donde la ciudad y el ser humano se desvanecen. La máquina Elena, como un monólogo fuera de control, desparrama referencias históricas, literarias, como reafirmando la importancia de la palabra para refundar la ciudad. Dice la máquina: “Estoy llena de historias, no puedo parar, las patrullas controlan la ciudad y los locales de la Nueve de Julio…, estoy en la arena, cerca de la bahía, en el filo del agua puedo aún recordar las viejas voces perdidas, estoy sola al sol, nadie se acerca, nadie viene, pero voy a seguir, enfrente está el desierto, el sol calcina las piedras, me arrastro a veces, pero voy a seguir, hasta el borde del agua, sí”.

Ricardo Piglia en La Ciudad Ausente advierte que la Historia con mayúscula no es más que un tipo de narración tal como lo es la Literatura, y que ya no podemos hablar de una verdad, sino de verdades parciales, sujetas a controversia, que se confirman o contradicen en la interacción social, mediante acuerdos. Si ya no es posible hablar de una verdad, tampoco es factible hacerlo acerca de una realidad. Esta sería una construcción del lenguaje, por lo tanto, un producto cultural que se legitima socialmente.
El simple hecho de que usemos el lenguaje, ya sea en la historia o en la novela, es suficiente para otorgarle una misma categoría a ambos discursos. Lo que se escribe o se ha escrito, tanto si es un hecho como una ficción, es una fuente de verdad. Ricardo Piglia quiere que asumamos este carácter débil de la verdad y la realidad, y en La Ciudad Ausente podemos constatar que tanto la Historia como la Literatura pueden ser verdaderas, o más bien, se hace imposible diferenciar un escrito histórico de una novela, puesto que ambos son narraciones condicionadas por la subjetividad de quien escribe.
No sé si mi amigo pintor me dijo que leyera a Ricardo Piglia para conocer algo más de Buenos Aires. Tal vez no era su intención. Lo que sí sé es que me encontré con una novela inquietante y audaz.
Por Marco Herrera Campos
—————————————
FRAGMENTO / La isla
“Añoramos un lenguaje más primitivo que el nuestro. Los antepasados hablan de una época donde las palabras se extendían con la serenidad de la llanura. Era posible seguir el rumbo y vagar durante horas sin perder el sentido porque el lenguaje no se bifurcaba y se expandía y se ramificaba hasta convertirse en este río donde están todos los cauces y donde nadie puede vivir porque nadie tiene patria. El insomnio es la gran enfermedad de la nación. El rumor de las voces es continuo y sus cambios suenan noche y día. Parece una turbina que marcha con el alma de los muertos dice el viejo Berenson. No hay lamentos, sólo mutaciones interminables y significaciones perdidas.Virajes microscópicos en el corazón de las palabras. La memoria está vacía porque uno olvida siempre la lengua en la que ha fijado los recuerdos”. (Pág. 118)