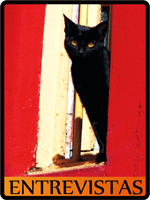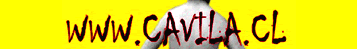El universo poético de Sergio Madrid
ENTREVISTA
Madrid, nacido en Iquique el año 1967, probablemente es el mejor poeta de su generación.
Hace unos meses reunió, en un solo texto, los tres libros que publicó en la última década (El universo menos el sol (2000), que da título al conjunto, Elegía para antes de Levantarse (2003) y Cadáveres (2007)). En esta primera parte de la entrevista habla de su trabajo, con elocuencia y calma, sin dejar, por cierto, de ironizar en torno a la ciudad, la modernidad y a lo que él denomina el mal del siglo: el stress.
Peirano: Lo primero que te quería preguntar es algo que está relacionado con el prólogo de este libro, que son tres, que tú escribiste, y que tiene que ver con el tono. De esta idea de que estás dispuesto a sacrificar, del poema, la forma en función del tono.
Madrid: Lo que yo digo en el prólogo es que estoy dispuesto a sacrificar todos los aspectos del poema por el tono. O sea, también el tema, todo. El tono es algo bastante indefinible, muy difícil de definir, nadie lo ha definido de una manera cabal…
Peirano: Y desde esa imposibilidad…
Madrid: Lo que pasa es que el tono es imposible de definir, pero existe. Esto lo decía, me acuerdo, Alfonso Iommi en la presentación del libro. Él se refirió al tema del tono y justamente planteó esto de que uno puede constatar que existe un tono a pesar de que es muy difícil llegar a dar una definición. Él dio algunas posibilidades y, si no hay tono, decía Iommi, en un poema, no pasa nada. Puede estar todo perfecto, pero si no hay tono, no hay vuelo. Entonces yo quería ese vuelo. Ahora, en mi caso (en el caso particular de este prólogo), lo que yo planteo es que quiero capturar el tono de la época, afirmación ambiciosa y probablemente imposible. Me he dado cuenta este último tiempo de que casi todas las cosas que uno se propone en poesía son imposibles. Vamos a decir que esa es la tensión con la que uno está trabajando.
Peirano: Pero da la impresión de que en una primera lectura sí logras conseguir aquello. No se podría hablar de un fracaso, o sea que el prólogo no se condiga, o que no se condice, con aquello que tu pretendías a través de estos textos. Además, entre sí, los poemas son bastante disímiles, quiero decir en su temática. Porque tienen que ver con distintos tiempos no sólo de tú trabajo como artista, sino también a nivel personal.
Madrid: Claro, lo que pasa es que el problema es el tono, por una parte, pero el problema mayor es sostener el tono. Es como llevar las riendas del caballo, digamos. Y en mantener las riendas está el desafío. Eso fue lo que me propuse, en relación al tono, en cada uno de estos tres libros y en su conjunto. En realidad siempre los concebí, quiero decir, a partir del segundo, como una totalidad.
Peirano: Pero no estaba de manera deliberada en el primero, quiero decir, esta idea de conjunto, de corpus literario. Ya que el segundo y el tercero, necesariamente, respondían a esa necesidad del primero.
Madrid: En el primer libro sí había una deliberación con respecto al tono, sí lo había. De hecho es el libro que da el tono, que lo abre, pero hay una serie de reflexiones que se producen ya a partir de la Elegía para antes de Levantarse, es decir, cuando me doy cuenta de que esto está en función de una trilogía. Es ahí el momento en que me doy cuenta. No en el primer libro, naturalmente.
Peirano: Y desde ese momento, desde ese lugar, a mí, por ejemplo, como lector, me pasa que encuentro una musicalidad que quizás no proporciona el tono, pero sí la idea del tono…, probablemente me estoy explicando muy mal…
Madrid: No, sí, yo estoy de acuerdo. No sé si te estás explicando bien o no, pero entiendo, capturo lo que estás preguntando. Claro, porque en el fondo capturar el tono de la época, si nos quedamos con eso, es como capturar la música de una época, no sé. El ruido de una época o el silencio de la época. Sin duda que existe un efecto de tipo musical.
Peirano: Lo digo por la musicalidad del verso, exclusivamente por aquello, no por una cuestión temática…
Madrid: Estas diferencias entre tema y forma no sé si son muy productivas. La musicalidad de este libro yo creo que habría que apreciarla con más calma y, tal vez, alguien distinto a mí podría decir cosas mucho mejores, pero el tono, de alguna forma…, a ver, es como lo que se presenta en la globalidad del libro. Es el resultado de una serie de faramallas, ¿verdad?, que están debajo del tono. Y ahí está la música también. Y esa musicalidad, sin duda, no es una sola en el libro. Yo creo que ahí hay una variedad musical donde, probablemente, participen varios tonos que van produciendo un tono general. Ahora, en esa clasificación es donde me da miedo caer, en ese autoclasificarme…, hay una musicalidad con un evidente acento lírico y en otros momentos, por el contrario, hay una cierta sequedad. Tú leíste el último poema del libro, que tiene un tono de tipo coloquial, posee una música bizarra, el garabato…
Peirano: La musicalidad del diálogo cotidiano, que no necesariamente es muy musical…
Madrid: Claro, pero mezclado con esa bizarría propia del garabato y de los garabatos fuertes, ¿no?, hay unos poemas un tanto, no sé si llamarlos humorísticos, pero irónicos, breves, que participan de otra música. Entonces existe una heterogeneidad dentro del conjunto que va produciendo un tono. Todas estas cosas confluyen en un tono.
Peirano: Lo que sí, desde mi perspectiva, es que en el conjunto se salda, no sé si una deuda con el tono…, porque yo hago una lectura como la que hace cualquiera…
Madrid: Yo también…
Peirano: No hago una lectura erudita, desde la intelectualidad. No intento analizar, más bien intento sentir algo y el libro me proporciona cosas en su conjunto. Yo te lo comenté hace un tiempo atrás, para mí, los libros, como unidades, individualmente, no me funcionaban. Los poemas son buenísimos, pero no sabía exactamente cuál era, no el tono, sino su destino.
Madrid: En esa lectura se producía un suspenso…
Peirano: Como que uno siempre estaba esperando algo, no sé si más o menos, pero quizás, de manera inconsciente, ver en estas obras una unicidad que hoy se encuentra en este libro.
Madrid: Tal vez esa experiencia tuya en la lectura refleja lo que yo estaba realizando. Ahora yo pienso que cada libro funciona solo, pero yo tenía una mirada sobre una totalidad que en algún momento no se encontraba completa, sabía hacia dónde apuntaba. Me ocupé de que cada libro tuviera una cierta autonomía…
Peirano: No en función de este texto final…
Madrid: Claro, tenían que funcionar de manera aislada, pero juntos también funcionan. Y ese era mi desafío, esa doble funcionalidad.
Peirano: Quería preguntarte por esta cosa bien marcada en tu trabajo que hace referencia a la ciudad, que, diría, sobrevuela tu trabajo de manera preponderante.
Madrid: Pienso que hay una cuestión intuitiva en esto. Ahora, esta parte intuitiva es muy difícil de poder transmitir en palabras. Mal que mal, la intuición de la ciudad es un fenómeno que existe, que ha sido pensado, criticado, sobre el cual se ha teorizado. No es mucho lo que puedo aportar por ese lado, pero tenía la intuición de que la ciudad no era la ciudad, no tenía una continuidad con la propia subjetividad. Tenía la intuición de que había ahí un hiato entre lo que uno transita como ciudadano y la ciudad misma. De alguna manera la ciudad era inhabitable. Ahora, piensa, esta intuición yo la tengo desde hace muchos años, incluso desde antes de hacer este libro, o sea, se remonta a una intuición de la urbe que tiene que ver, sin duda, con la dictadura. No puedo obviar esa sensación experiencial que tiene que ver con una cierta ética, no sé. Te doy un ejemplo, una vez en una conversación con una señora muy educada, ella me decía ¿por qué te molesta a ti tanto la dictadura si a ti no te ha pasado nada? Yo le dije perdóneme, entré al colegio y salí de la universidad durante la dictadura, ¿le parece poco? Y volviendo a lo anterior, o sea, recalcando que hay una ciudad oscura donde las grandes manifestaciones del espíritu se revelan a través de la pura ebriedad callejera. Era una época muy alcohólica…, drogadicta. Las calles, las de Viña del mar (yo soy viñamarino), la Avenida Perú, eran un antro. Ahora, no estoy en contra del hecho mismo de haber pasado por ahí ni nada, no estoy haciendo una crítica de ese tipo. Estoy, simplemente, sintiendo una ciudad que no es la ciudad. Una ciudad que representa un poder con el cual uno no tiene ninguna relación.
Peirano: Me quiero permitir una pequeña digresión respecto a lo que hablaste de la dictadura. Juan Luis Martínez, a quien tú conociste muy bien, con quien tuviste una relación cercana, le dice a Félix Guattari, no recuerdo exactamente cuál es el título del libro…
Madrid: Sí, conozco el diálogo…
Peirano: Que él, probablemente, no podría haber llegado a realizar su obra sino en el marco de la dictadura.
Madrid: Es probable, porque la dictadura facilita, paradójicamente, una homogeneidad. Un grupo, muy homogéneo, que uno fácilmente lo puede reducir, diríamos, a ciertas estructuras, a ciertos valores o antivalores, a cierto esquema que se hace más difícil en una sociedad abierta, democrática. También la represión de una dictadura da paso a un mundo subterráneo que en el mundo democrático no es que no exista, pero que es mal visto. En cambio, durante la dictadura, si tú hacías un evento sencillo con algún amigo poeta, un evento en algún local o sala para hacer una lectura, hacías un par de afiches y se llenaba la sala. Se llenaba la sala no por que la gente amara la poesía, sino por esa cosa subterránea que te decía anteriormente. Eso de que ahí hay algo como resguardado, hay como una luz dentro de una caja negra. Al día siguiente del triunfo de la democracia hacías esa misma lectura y no iba nadie… (Risas).
Peirano: En la segunda parte de tu libro, El universo menos el sol, el primero de los tres, hay un planteamiento titular, el del stress y el ideal. Transfiguras un concepto que es el del spleen, puede que me esté aventurando al conceptualizarlo, aunque creo no equivocarme, por el de stress que, desde mi punto de vista, no es un concepto sino un padecimiento.
Madrid: Tú hiciste una afirmación que yo no comparto, tú planteas que el stress es un padecimiento y no un concepto. Ahora, puede que tengas razón, pero lo que yo hago es al revés. Lo que yo hago es conceptualizar, a través del stress, una intuición del padecimiento que tiene que ver con esa intuición de la que hablábamos antes, la intuición de la ciudad y de lo moderno, de la enfermedad de la época. Ahora, por qué yo te digo que es una conceptualización en mi caso, porque yo al usar la palabra stress conceptualizo al stress. Yo inventé una definición de stress que es un concepto y que después me he dado cuenta que coincide con otras concepciones de la crítica a la modernidad. Yo definía, en ese tiempo, a principios de esta década, stress como una inadecuación entre el amor y el trabajo. Lo que está detrás, por supuesto, en ese título, Stress e ideal, es el Spleen e ideal de Baudelaire. Se me ha dicho que soy muy Baudelairiano, no como crítica, se me ha dicho como algo positivo. Y es probable que así sea, yo he tomado cosas de ahí, como el spleen, pero lo he transformado en el stress, también en esta búsqueda del tono de una época.
Peirano: ¿La época es la década que te tocó vivir en torno a la realización de estos textos?
Madrid: Mira, puede que de esto que te diga salga esa respuesta. Spleen, más allá de cómo podamos definirle, como abulia, tedio, etc., es el signo de una época, es la enfermedad de una época, es el signo, pero por el lado de la enfermedad. Es como se dice, el mal del siglo. Es el mal de un tiempo, así como la melancolía está relacionada con el romanticismo. Además el spleen es una palabra que no responde, está en inglés en la obra de un poeta francés, es una palabra que no responde a los códigos poéticos de una época. Es una palabra que está incrustada dentro de un discurso, sacada de un discurso, y puesta en otro discurso, que es el discurso poético. Lo mismo que pasa con el stress, o sea, yo, podría vanagloriarme de haber poetizado el stress (risas). Está en ese sentido, por eso esa clara igualdad con Baudelaire, porque en el fondo estoy poniendo el stress como la enfermedad del siglo. Entonces, cuando tú me hablas de una época, no me refiero a una década, ni tampoco me refiero a la dictadura. Existe una intuición mucho más indeterminada y que tiene que ver con el mal del siglo. O sea, estoy viendo la época por el lado de su enfermedad, por el lado de su escisión, por ese lado.
Por Carlos Peirano
Fotografías de Carlos Ceruti Lagos